
Llevaba toda la tarde nevando y el valle se había cubierto con el característico color blanco. Ahora, a última hora de la noche, todo era negro y oscuro. Solo podía escuchar sus pisadas hundirse sobre el polvo blanco, que había conseguido mojarle los dedos de los pies en el momento que había logrado dar unos pocos pasos. La luz que se escapaba entre los ventanales de su hogar le iluminaba el corto trecho que le quedaba por recorrer. Podía entrever el vaho que se formaba al respirar a través de la bufanda de tela, cubriéndole el rostro hasta la nariz. Cuando llegó al pórtico, dio unos suaves golpes con el talón de las botas sobre la madera, dejando caer toda la nieve pegada a sus perneras. Junto con aquel movimiento de su cuerpo unos cuantos copos cayeron de sus hombros. Una vez comprobado que no le quedase rastro alguno de nieve visible agarró el pomo con una mano y, apoyando su peso sobre la puerta, la abrió de par en par.
Al entrar el golpe de calor de la pequeña chimenea, ubicada en un rincón de la estancia, la obligó a entrecerrar los ojos. Bajó la vista, viendo cómo en la pequeña alfombra de la entrada diminutas gotas que caían a su alrededor empezaban a oscurecer el dibujo entretejido. Se descolgó la bolsa donde llevaba todos sus utensilios, dejándola caer a un lado y, con un movimiento grácil, consiguió quitarse la capa de viaje. Con un golpe seco hacia fuera toda la nieve adherida a la tela salió volando y acto seguido cerró la puerta, para que no se escapara ni el más mínimo ápice de calor. Lanzó un suspiro, aliviada. Lentamente y con cuidado, empezó a quitarse cada una de las prendas que la cubrían, como una tradición que seguía todos los días.
Al bajarse la bufanda, una tímida voluta de vaho salió de sus labios, perezosa, para en cosa de segundos desaparecer. Su larga melena oscura se deslizó libremente sobre su espalda y sus hombros cuando se quitó el gorro de lana gruesa. Movió el cuello a un lado y a otro, dejando que los crujidos se llevaran toda la tensión acumulada después de una jornada completa. No tenía que agacharse para deshacerse de sus botas, pues con la práctica y un punto de apoyo había desarrollado una técnica para quitárselas con dos simples movimientos. Pero hoy la izquierda le falló y se quedó pegada casi al salir debido a la humedad de la nieve. Chasqueó la lengua. Las dejó al lado del perchero, junto a todo lo demás. Movió los dedos de los pies, acariciando los pequeños nudos de la alfombra. Una vez acabado su ritual, apoyó las manos sobre las caderas y tiró su cuerpo hacia atrás para poder eliminar toda la rigidez reunida a lo largo de su columna.
Se pasó la palma de la mano por la frente y dejó escapar de nuevo un suspiro, esta vez recreándose en él. Su semblante mostraba cansancio. Todos los días eran iguales, aunque mucho peores cuando llegaba el invierno.
Sin embargo, todos esos oscuros y fríos pensamientos lograban desaparecer, encontrando un hueco profundo en su mente cuando, al final del ritual de llegada a su hogar, desde el fondo del largo pasillo se oían los pasos de sus pequeños corretear ávidamente, buscándola.
La pequeña Eli saltó a su regazo y ella la cogió al instante. Pasó la nariz, todavía enrojecida del frío, sobre la suave mejilla de la niña y ésta, al instante, tiró la cabeza hacia atrás, evitando el contacto frío de su piel. Su risa era un gorjeo alegre y jovial, capaz de dibujarle, sin esfuerzo alguno, una sonrisa. Mientras jugueteaba con la niña en brazos dirigió una mirada de reojo hacia la chimenea. Entre las dos butacas estaba colocada la mesa baja de madera, donde un tazón humeaba alegremente. Se podían ver los trocitos de zanahoria y puerro flotando en su superficie. Fredde se había sentado a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho y señalando con la cabeza justo al otro asiento. Sabía lo que significaba esa mirada.
Dejó en el suelo a la niña, que salió corriendo a sentarse sobre el regazo de su hermano. Eli, con sus pequeñas manos y un resoplido entre dientes, tiró de la manta que yacía en el suelo, para cubrirlos a ella y Fredde. Kina se sentó en su sitio privilegiado, agarró el tazón con las dos manos, que sirvió para calentárselas. Cuando se disponía a beber directamente del recipiente, la voz chillona de la pequeña la detuvo en seco.
—¡Mamá! ¡Utiliza la cuchara! —dijo con un tono de reprimenda. De entre los pliegues de la manta, sacó un brazo y la apuntó con el dedo acusador —. ¡Cuida esos modales jovencita!
Kina y su hijo se miraron durante un segundo antes de estallar repentinamente a carcajada limpia. La niña, que no sabía el motivo por el cual se reían, puso cara de incomprensión, frunciendo el ceño y mostrándose algo enfadada; pero no duró demasiado. Finalmente, acabó acompañándolos con su risa.
Así pues, Kina llenó una cuchara hasta arriba y, al llevársela a la boca, entre los pequeños trozos de verdura encontró un pequeño trozo de carne que se deshacía en su paladar. Aunque la sopa estuviese un poco salada, sirvió para revitalizarla y ayudarla a entrar en calor. Miró de nuevo a sus dos hijos y sonrió satisfecha. Aunque no pudiese estar con ellos durante el día, sabía que estaban bien. Crecían sanos y fuertes y siempre le agradecían aquellos momentos justo antes de acostarse porque, como todo el mundo sabe, Kina puede hacer magia con sus palabras.
Usaba sus dotes para transportarlos a otro lugar, donde cosas maravillosas e increíbles ocurrían: Grandes momentos de tensión, princesas presas por malvados señores, príncipes encantadores que conseguían liberar a sus amadas… Aventuras, misterios sin resolver y otras muchas más cosas era capaz de reproducir sin pausa alguna. Acompañaba sus personajes haciendo florituras con las manos y les ponía voces. Y lo mejor es que todos y cada uno de ellos eran diferentes. Nunca había dos historias iguales, y sus hijos, que habían escuchado hasta la última de ellas podían reconocer algún personaje de otro relato que les había contado hacía meses. Y entonces era el momento en el que intervenían, ayudando al héroe, o abucheando al malvado.
Cuando Kina dejaba reposar a su hija en la cama, le apartaba con ternura la mata de rizos para poder besarle la frente y, deseándole buenas noches en voz baja, cerraba la puerta, dejándola embarcarse en el gran océano de los sueños. Y así, al meterse ella en su cama y cerrar los ojos siempre agradecía todo aquello. Porque por sus hijos, todo lo que hacía, merecía la pena.
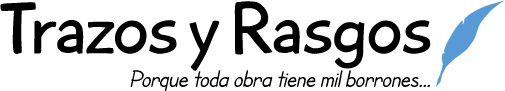
No hay comentarios :
Publicar un comentario